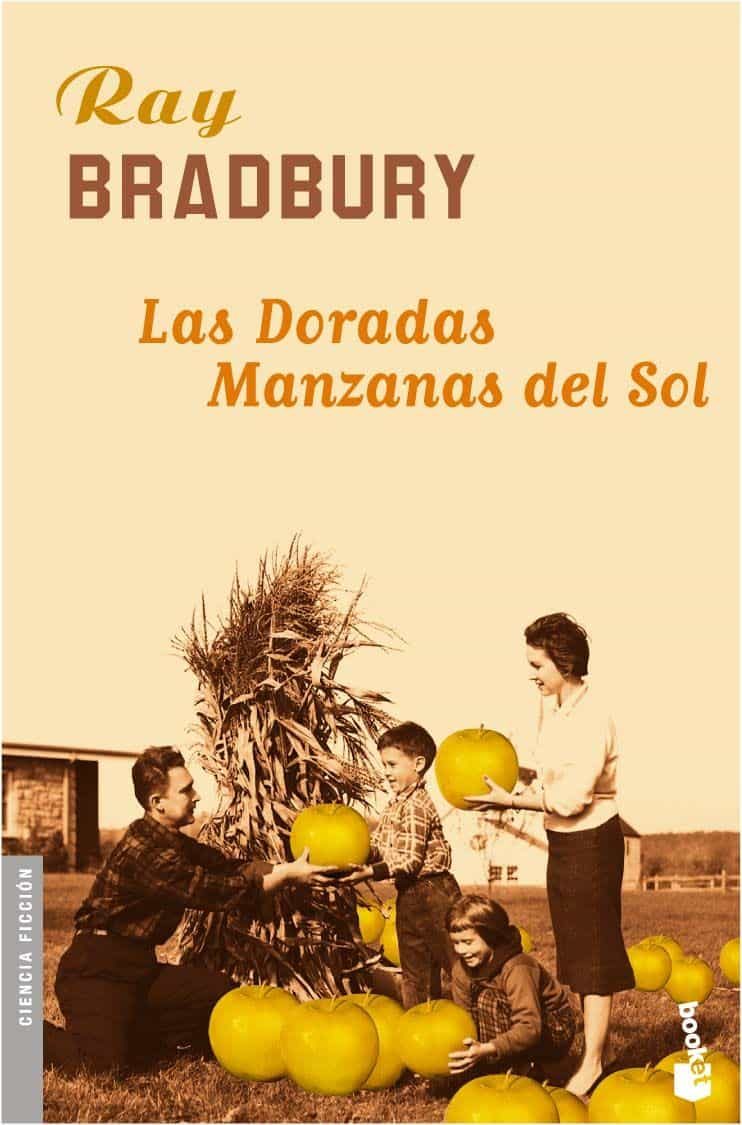William Acton se incorporó. El reloj sobre la chimenea dio
las doce de la noche.
Se miró las manos y miró el cuarto a su alrededor y miró al
hombre que yacía en el piso. William Acton, cuyos dedos habían apretado teclas
de máquinas de escribir y hecho el amor y freído jamón con huevos en tempranos
desayunos, había ahora cometido un crimen con los mismos dedos verticilados.
Nunca había pensado en ser escultor, y sin embargo, en este
momento, mirando entre sus manos el cuerpo tendido en el pulido piso de madera,
advirtió que apretando, retorciendo, remodelando de algún modo la arcilla
humana, había transformado a este hombre llamado Donald Huxley, le había
cambiado la cara, y hasta la forma del cuerpo.
Con un leve movimiento de los dedos había borrado el
particular brillo de los ojos grises de Huxley, y lo había reemplazado con la
ciega opacidad de un ojo helado en su órbita. Los labios, siempre rosados y
sensuales, se habían levantado para mostrar los dientes equinos, los incisivos
amarillos, los caninos manchados de nicotina, los molares con incrustaciones de
oro. La nariz, antes también rosada, era ahora veteada, pálida, descolorida,
como las orejas. Las manos de HuxIey, sobre el piso, estaban abiertas, y por
primera vez suplicaban y no exigían.
Sí, era una obra de arte. En conjunto, el cambio había
favorecido a Huxley. La muerte lo había transformado en un hombre más tratable.
Ahora uno podía hablar con él, y él tenía que escuchar.
William Acton se miró los dedos.
Estaba hecho. No podía retroceder. ¿Lo había oído alguien?
Escuchó. Afuera continuaban los ruidos normales del tránsito tardío. Nadie
golpeaba la puerta de la casa, ningún hombre intentaba transformarla en leña,
ninguna voz exigía entrar. Había cometido el asesinato, había enfriado la
arcilla y nadie lo sabía.
¿Ahora qué? El reloj había dado las doce de la noche. Todos
sus impulsos estallaban en una histeria que lo arrastraba hacia la puerta.
Apresúrate, corre, no vuelvas nunca, salta a un tren, llama a un taxi, vete,
corre, camina, pasea, ¡pero aléjate de aquí!
Las manos se le movieron ante los ojos, flotando,
volviéndose.
Las torció y retorció con lentitud, deliberadamente;
parecían aéreas, livianas como plumas. ¿Por qué las miraba de ese modo?, se
preguntó a sí mismo. ¿Había algo en ellas de inmenso interés, de modo que debía
hacer una pausa, luego de una exitosa estrangulación, y examinarlas verticilo
por verticilo?
Eran manos comunes. Ni gruesas, ni flacas; ni largas, ni
cortas; ni velludas, ni desnudas; poco cuidadas y sin embargo limpias; poco
blandas y sin embargo sin callos; sin arrugas y sin embargo tampoco lisas; nada
criminales y sin embargo tampoco inocentes. Parecía como si fuesen milagros que
debía mirar.
Pero no le interesaban las manos como manos, ni los dedos
como dedos. En la entumecida intemporalidad que había seguido a la violencia,
sólo le interesaban las puntas de los dedos.
El tic-tac del reloj sonaba sobre la chimenea. Se arrodilló
junto al cuerpo de Huxley, sacó un pañuelo del bolsillo de Huxley, y limpió con
él el cuello de Huxley. Frotó y masajeó el cuello y restregó la cara y la nuca
con feroz energía. Luego se incorporó.
Miró el cuello. Miró el piso pulido. Se inclinó lentamente,
y sacudió el polvo con el pañuelo. Enseguida frunció el ceño y frotó el piso.
Primero, cerca de la cabeza del cadáver; después, cerca de los brazos. Limpió
cuidadosamente el piso hasta un metro alrededor del cadáver. Luego limpió el
piso hasta dos metros alrededor del cadáver. Luego limpió el piso hasta tres
metros alrededor del cadáver. Luego… Se detuvo.
En un momento le pareció ver toda la casa, las paredes con
espejos, las puertas talladas, los espléndidos muebles, y tan claramente como
si la repitieran palabra por palabra oyó la charla que habían tenido Huxley y
él mismo sólo hacía una hora.
Un dedo en el timbre de Huxley. La puerta de Huxley se abre.
-¡Oh! -dice Donald Huxley sorprendido-. Eres
tú, Acton.
-¿Dónde está mi mujer, Huxley?
-¿Piensas que te lo diré realmente? No te quedes ahí,
idiota. Si quieres discutir el asunto, entra. Por esa puerta. Allí, en la
biblioteca.
Acton había tocado la puerta de la biblioteca.
-¿Bebes?
-Un trago. Lo necesito. No puedo creer que Lily se haya
ido, que ella…
-Ahí hay una botella de borgoña, Acton. ¿No te importa
sacarla del armario?
Sí, sácala. Tómala. Tócala. La había tocado.
-Hay algunas primeras ediciones interesantes allí, Acton.
Mira esa encuadernación, siéntela.
-No vine a ver libros. Yo…
Había tocado los libros. Y la mesa de la biblioteca y la
botella de borgoña y los vasos de borgoña.
Ahora, en cuclillas junto al frío cuerpo de Huxley, con el
pañuelo en los dedos, inmóvil, miró la casa, los muros, los muebles de
alrededor, con los ojos cada vez más abiertos, la mandíbula caída, asombrado
por lo que había hecho y lo que veía. Cerró los ojos, dejó caer la cabeza,
arrugó el pañuelo entre las manos, apelotonándolo, mordiéndose los labios.
Las huellas digitales estaban en todas partes, ¡en todas
partes!
-¿No te importa traer el borgoña, Acton, eh?
¿La botella de borgoña, eh? ¿Con tus dedos, eh? Estoy
terriblemente cansado. ¿Entiendes?
Un par de guantes.
Antes de hacer nada más, antes de limpiar otra área, debía
conseguir un par de guantes. 0 imprimiría otra vez su identidad, sin darse
cuenta.
Se metió las manos en los bolsillos. Caminó por la casa,
hasta el paragüero, las perchas. El abrigo de Huxley. Dio vuelta los bolsillos.
No había guantes.
Otra vez con las manos en los bolsillos, subió las
escaleras, moviéndose con una medida rapidez, no permitiéndose a sí mismo
ningún frenesí, ningún desorden. Había cometido el error inicial de no llevar
guantes (pero, después de todo, no había planeado un asesinato, y su
subconsciente, que podía haber anticipado el crimen, ni siquiera le había
insinuado que debía ponerse guantes antes de que terminara la noche), de modo
que ahora tenía que pagar su pecado de omisión. En alguna parte en la casa
debía de haber un par de guantes. Tenía que apresurarse. Había una posibilidad
de que alguien visitase a Huxley, aun a esta hora. Amigos ricos que venían a
beber o habían bebido en otra parte, que reían, gritaban, iban y venían sin un
hola ni un adiós. Podía ocurrir en cualquier momento, y a las seis de la mañana
los amigos de Huxley vendrían a buscarlo para ir al aeropuerto y viajar a la
ciudad de México…
Acton corrió en el piso de arriba abriendo cajones, usando
el pañuelo como un secante. Abrió setenta u ochenta cajones en seis cuartos,
dejándolos, podría decirse, con la lengua afuera, corriendo a abrir otros. Se
sentía desnudo, imposibilitado de hacer algo hasta que tuviera los guantes.
Podía fregar toda la casa con el pañuelo, pasándolo por todas las superficies
donde había dejado quizá sus huellas digitales y luego accidentalmente tocar
una pared aquí o allí, ¡sellando de ese modo su propio destino con un retorcido
símbolo microscópico! ¡Sería como poner su estampilla de aprobación al crimen,
eso sería! Como aquellos sellos de cera de los viejos días cuando se abrían los
crujientes papiros, se hacían florecer las tintas, se espolvoreaba todo con
arena, y se apretaban al pie los anillos de sello mojados en caliente cera
roja. ¡Así sería si dejaba una sola, debía recordarlo, una sola huella digital
en la escena! Aunque aprobara el crimen no podía llegar al extremo de ponerle
un sello.
¡Más cajones! No pierdas la cabeza, mira bien, ten cuidado,
se dijo a sí mismo.
En el fondo del cajón ochenta y cinco encontró unos guantes.
-¡Oh, Señor, Señor!
Cayó contra el escritorio, suspirando. Se probó los guantes,
los alzó, los flexionó orgullosamente, los abotonó. Eran suaves, grises,
gruesos, impermeables. Podía hacer cualquier cosa ahora sin dejar huellas. Se
llevó el pulgar a la nariz ante el espejo de la alcoba, chasqueando la lengua.
-¡No! -gritó
Huxley.
Qué plan malvado había sido.
Huxley había caído al piso, ¡a propósito! ¡Oh, qué hombre
perversamente listo! Huxley había caído en el piso de madera, arrastrando a
Acton. ¡Habían rodado dando golpes y manotazos en el piso, estampando y
estampando frenéticas huellas digitales! Huxley había conseguido alejarse unos
pocos centímetros, ¡y Acton se había arrastrado detrás para echarle las manos
al cuello y apretárselo hasta que la vida salió de él como pasta que sale de un
tubo!
Con los guantes puestos, Acton volvió a la sala y se
arrodilló en el piso, y se puso laboriosamente a la tarea de limpiar cada
maldito centímetro infectado. Luego se acercó a una mesada y frotó una pata,
subiendo a lo largo de las molduras. Llegó arriba y tropezó con un tazón de
fruta de cera. Pulió la plata afiligranada, sacó las frutas y las limpió
dejando sólo la del fondo.
-Estoy seguro de que
no las toqué -dijo.
Luego se encontró con un cuadro enmarcado que colgaba encima
de la mesa.
-Ciertamente no he
tocado eso -dijo.
Se quedó mirándolo.
Lanzó una ojeada a todas las puertas de la sala. ¿Qué
puertas había abierto esa noche? No podía recordarlo. Límpialas todas, entonces.
Empezó con los pestillos, hasta que resplandecieron, y luego restregó las
puertas de la cabeza a los pies. No podía correr riesgos. Luego revisó todos
los muebles de la sala y limpió los brazos de los sillones.
-Esa silla en que
estás sentado, Acton, es una vieja pieza Louis XIV. Siente ese material -dijo
Huxley.
-¡No vine a hablar de
muebles, Huxley! Vine por Lily.
-Oh, vamos, no puedes
tomarte el asunto tan en serio. Ella no te quiere, ya sabes. Me dijo que irá
conmigo a México, mañana.
¡Tú y tu dinero y tu condenado mobiliario! Es un hermoso
mobiliario, Acton. Tócalo, interpreta bien tu papel de huésped.
Podían descubrirse huellas digitales en los tapizados.
-¡Huxley! -William
Acton miró fijamente el cadáver- ¿Sospechaste
que iba a matarte? ¿Lo sospechó tu subconsciente, como el mío? ¿Y te dijo tu
subconsciente que me hicieses correr por la casa tomando, tocando, acariciando
libros, platos, puertas, sillas? ¿Eras tan inteligente y tan perverso?
Limpió todos los sillones y sillas con el apretado pañuelo.
Luego recordó el cuerpo. Se inclinó sobre él y lo frotó primero por este lado,
luego por este otro, bruñendo todas sus superficies. Hasta lustró los zapatos,
gratis.
Mientras lustraba los zapatos, un leve estremecimiento de
preocupación le pasó por la cara. Al fin se levantó y se acercó a la mesa.
Sacó y pulió la fruta de cera del fondo del tazón.
-Mejor así -murmuró,
y volvió al cuerpo.
Pero cuando se inclinaba hacia el cuerpo, pestañeó, y le
tembló la mandíbula. Se incorporó y se acercó otra vez a la mesa.
Frotó el marco del cuadro.
Mientras frotaba el marco del cuadro descubrió…
La pared.
-Eso -dijo- es tonto.
-¡Oh! -gritó
HuxIey, rechazando a Acton. Lo empujó mientras luchaban, y Acton cayó tocando
la pared, y corrió otra vez hacia Huxley. Estranguló a Huxley. Huxley murió.
Acton dejó resueltamente la pared, trastabillando. Los
gritos y la acción se apagaron en su mente. Miró las cuatro paredes.
-¡Ridículo! -dijo.
De reojo vio algo en una pared.
-Me niego a mirar -dijo
para distraerse a sí mismo-. ¡Ahora la
próxima habitación! Seré metódico. Veamos… Estuvimos en el vestíbulo, la
biblioteca, esta sala, el comedor y la cocina.
Había una mancha en la pared, detrás.
Bueno, ¿había una mancha o no?
Se volvió enojado.
Muy bien, muy bien, sólo para estar seguro.
Se acercó y no pudo encontrar ninguna mancha.
Oh, una pequeñita, sí, allí. La borró. De todos modos no era
una huella digital. Terminó de borrarla, y su mano enguantada se apoyó en la
pared, y miró la pared y cómo se extendía a la derecha y a la izquierda, y por
encima de su cabeza y hasta sus pies.
-No -dijo
suavemente.
Miró hacia arriba y hacia abajo y de costado y dijo en voz
baja:
-Eso sería demasiado.
¿Cuántos metros cuadrados?
-Me importa un bledo -dijo.
Pero, como desconocidos, sus dedos enguantados se movían ya
sobre la pared.
Espió la mano y el empapelado del muro. Miró por encima del
hombro el otro cuarto.
Debo, ir allá y limpiar lo más importante se dijo, pero la
mano se quedó allí, como para sostener la pared, o sostenerlo a él. Se le
endureció la cara.
Sin una palabra empezó a fregar el muro, hacia arriba y
abajo, hacia arriba y abajo, hacia adelante y atrás, arriba y abajo, arriba estirándose
en puntillas de pies, abajo inclinándose todo lo posible.
-¡Ridículo, oh, Señor,
ridículo!
Pero debes estar seguro, le dijo su pensamiento.
-Sí, uno tiene que
estar seguro -replicó.
Terminó con una pared, y entonces…
Se acercó a otra pared.
-¿Qué hora es?
Miró el reloj de la chimenea. Había pasado una hora. Era la
una y cinco.
Sonó el timbre de calle.
Acton se endureció, clavando los ojos en la puerta, el
reloj, la puerta, el reloj.
Alguien golpeaba ruidosamente.
Pasó un largo rato. Acton no respiraba. Le faltó el aire y
empezó a caer, tambaleándose. En su cabeza rugió un silencio de olas frías que
rompían como truenos en pesadas rocas.
-¡Eh, ahí adentro!
-gritó una voz de borracho- ¡Sé que estás
ahí, Huxley! ¡Abre maldito! ¡Es el chico Billy, borracho como una cuba! Huxley,
viejo compañero, más borracho que dos cubas.
-Vete -murmuró
Acton silenciosamente, apretado contra la pared.
-Huxley, estás ahí, te
oigo respirar -gritó la voz borracha.
-Sí, estoy aquí -murmuró
Acton, sintiéndose largo y tendido y torpe en el piso, torpe y frío y mudo-.
Sí.
-¡Demonios! -dijo
la voz perdiéndose en la niebla. Las pisadas se apagaron-. Demonios…
Acton se quedó tendido un tiempo sintiendo que el rojo
corazón le golpeaba en los ojos cerrados, en la cabeza. Cuando al fin abrió los
ojos, vio la limpia pared que se alzaba ante él. Al cabo de un rato se animó a
hablar:
-Tonterías -dijo-.
Esa pared no tiene una mancha. No la
tocaré. Apresúrate. Apresúrate. No hay tiempo, tiempo. ¡Sólo faltan unas pocas
horas para que lleguen esos condenados amigos!
Se dio vuelta alejándose.
Vio de reojo las telitas de araña. Cuando les volvió la
espalda, las arañitas salieron de la madera y tejieron delicadamente sus
frágiles telitas casi invisibles. No en la pared de la izquierda, que acababa
de limpiar, sino en las otras tres que aún no había tocado. Cada vez que las
miraba directamente, las arañas se metían en las grietas de la madera, y salían
cuando él se alejaba.
-Estas paredes están
bien -insistió casi gritando- ¡No las
tocaré!
Se acercó a un escritorio donde Huxley había estado sentado.
Abrió un cajón y sacó lo que buscaba.
Una pequeña lupa que Huxley usaba a veces para leer. Tomó la
lupa y fue hasta la pared, incómodo.
Huellas digitales.
-¡Pero éstas no son
mías! -Acton rió nerviosamente-. ¡Yo
no las puse ahí! ¡Estoy seguro! ¡Un sirviente, un mayordomo, quizá una mucama!
La pared estaba llena de huellas.
-Mira ésta -dijo-.
Larga y afilada, de mujer. Apostaría todo
mi dinero.
¿Apostarías?
-¡Apostaría!
-¿Estás seguro?
-¡Sí!
-¿Realmente?
-Bueno… sí.
-¿Absolutamente?
-¡Sí, maldita sea, sí!
-Bórrala de todos
modos, ¿por qué no?
-¡Alla va, Dios mío!
-Fuera con esa
condenada mancha, ¿eh, Acton?
-Y esta otra de al
lado -se mofó Acton-. Es la huella de
un hombre gordo.
-¿Estás seguro?
-¡No empieces otra
vez! -estalló Acton, y la borró. Se sacó un guante y alzó la mano,
temblando, a la luz deslumbrante.
-¡Mira, idiota! ¿Ves
cómo van los verticilos? ¿Ves?
-¡Eso no prueba nada!
-¡Oh, bueno, bueno!
Rabioso, frotó la pared de arriba abajo, de derecha a
izquierda, con las manos enguantadas, sudando, gruñendo, jurando, doblándose,
incorporándose, con una cara cada vez más encendida. Se sacó la chaqueta y la
puso en una silla.
-Las dos -dijo,
terminando la pared, mirando el reloj.
Se acercó al tazón de la mesa y sacó las frutas de cera y
frotó la del fondo y la puso otra vez en su sitio y frotó el marco del cuadro.
Miró la araña de luces.
Los dedos se le retorcieron a los lados del cuerpo. Se le
abrió la boca y la lengua se le movió sobre los labios y miró la araña y apartó
los ojos y miró otra vez la araña y miró el cuerpo de Huxley y luego la araña
con sus largas perlas de cristal de arco iris.
Trajo una silla y la puso bajo la lámpara y apoyó un pie en
el tapizado y lo bajó y arrojó la silla violentamente, riéndose, a un rincón.
Luego salió corriendo del cuarto dejando una pared sin limpiar.
En el comedor se acercó a la mesa.
-Quiero mostrarte mi
cuchillería gregoriana, Acton -había dicho Huxley. ¡Oh, aquella voz casual
e hipnótica!
-No tengo tiempo -dijo
Acton-. Tengo que ver a Lily…
-Tonterías, observa
esta plata, esta exquisita orfebrería.
Acton se detuvo junto a la mesa donde se alineaban las cajas
de cubiertos, oyendo una vez más la voz de Huxley, recordando cuántas veces los
había tocado.
Fregó los tenedores y cucharas, y descolgó de la pared todos
los platos decorativos y todas las cerámicas especiales…
-Mira esta hermosa
pieza de cerámica de Gertrude y Otto Nazler, Acton. ¿Conoces sus trabajos?
Es hermosa.
-Tómala. Dala vuelta.
Mira la hermosa del gadez del tazón, trabajado a mano en la mesa giratoria,
fino como una cáscara de huevo, increíble. ¿Y el asombroso lustre volcánico?
Tómalo, adelante. No me importa.
Tómalo. Adelante. ¡Recógelo!
Acton sollozó entrecortadamente. Lanzó la pieza contra la
pared. La cerámica se hizo trizas desparramándose en copos por el piso. Un
instante después Acton estaba de rodillas.
Había que encontrar todos los pedazos, todos los fragmentos.
¡Tonto, tonto, tonto! se gritó a sí mismo, sacudiendo la cabeza y cerrando y
abriendo los ojos y metiéndose debajo de la mesa. Encuentra todos los pedazos,
idiota, no hay que olvidar uno solo. ¡Tonto, tonto! Los juntó. ¿Están todos?
Los puso sobre la mesa, ante él. Miró otra vez debajo de la mesa y debajo de
las sillas y los aparadores y gracias a la luz de un fósforo encontró otro
fragmento más y se puso a frotar cada pedacito como si fuesen piedras
preciosas. Los dejó ordenadamente sobre la brillante mesa pulida.
-Una hermosa pieza de
cerámica, Acton. Adelante… tócala.
Acton sacó los manteles y servilletas y los frotó, y frotó
las sillas y mesas y pestillos y ventanas y anaqueles y cortinas, y frotó el
piso y entró en la cocina, jadeando, respirando violentamente, y se sacó el
chaleco y se ajustó los guantes y frotó los cromos resplandecientes…
-Te mostraré mi casa
-dijo Huxley-. Ven…
Y Acton limpió todos los utensilios y los grifos de bronce y
las ollas, pues ahora ya no recordaba qué cosas había tocado y cuáles no.
Huxley orgulloso de su batería, ocultando su nerviosidad ante la presencia de
un potencial asesino, quizá queriendo estar cerca de los cuchillos que podía
necesitar… Habían estado un rato allí, tocando esto, aquello, alguna otra cosa,
no podía recordar qué o cuánto o cuántas veces. Acton terminó con la cocina y
cruzó el vestíbulo y entró otra vez en la sala donde yacía Huxley.
Acton gritó.
¡Había olvidado la cuarta pared! Y mientras se había ido,
las arañitas habían salido de la cuarta pared sucia y habían corrido por las
paredes limpias, ensuciándolas otra vez. En el cielo raso, desde el candelero,
en los rincones, en el piso, ¡un millón de tejidas telas se estremeció con su
grito! mínimas, mínimas telitas, no más grandes que, irónicamente, tu… dedo.
Mientras Acton miraba, otras telas aparecieron sobre el marco
del cuadro, el tazón de fruta, el cadáver, el piso. Las huellas cubrían el
cortapapeles, los cajones abiertos, la superficie de la mesa, huellas, huellas,
huellas en todo, en todas partes.
Acton frotó el piso furiosamente, furiosamente. Hizo rodar
el cuerpo y lloró sobre él mientras lo limpiaba, y se incorporó y se acercó a
la mesa y limpió la fruta en el fondo del tazón. Luego puso una silla bajo la
lámpara, y se subió a la silla y limpió cada llamita colgante, sacudiéndola
como una pandereta de cristal, hasta que la llama sonó como una campanilla.
Luego saltó de la silla y frotó los pestillos y se subió a otras sillas y
refregó las paredes más arriba y corrió a la cocina y sacó una escoba y quitó
las telas de araña del cielo raso y limpió la fruta en el fondo del tazón y
lavó el cuerpo y los pestillos y la platería y encontró la barandilla de la
escalera y siguió la barandilla hasta el primer piso.
¡Las tres! En todas partes, con una furiosa y mecánica
intensidad sonaban los relojes. Había doce cuartos abajo y ocho arriba. Imaginó
los metros y metros de espacio y tiempo que necesitaba. Cien sillas, seis
sillones, veintisiete mesas, seis radios. Y abajo y arriba y detrás. Separó los
muebles de las paredes, y sollozando, les sacó el polvo de muchos años atrás, y
se tambaleó y síguió la barandilla hacia arriba, sosteniéndose, borrando,
fregando, puliendo, pues si dejaba una sola huellita se reproduciría, y habría
otra vez un millón de huellas. Habría que repetir el trabajo, ¡y ya eran las
cuatro! Le dolían los brazos y se le habían hinchado los ojos que se clavaban
fijamente en todas las cosas, y se movía pesadamente, sobre piernas extrañas,
cabizbajo, moviendo los brazos, frotando y restregando, dormitorio por
dormitorio, armario por armario…
Lo encontraron a las seis y media de la mañana.
En el altillo. La casa entera resplandecía. Los floreros
brillaban como astros de vidrio. Las sillas parecían barnizadas. Los hierros,
los bronces y los cobres relucían. Los pisos chispeaban. Las barandillas
centelleaban.
Todo fulguraba, todo destellaba. ¡Todo era brillante!
Lo encontraron en el altillo frotando los viejos baúles y
los viejos marcos y las viejas sillas y los viejos juguetes y cajitas de música
y floreros y cubiertos y caballos de madera y monedas polvorientas de la guerra
civil.
Acababa de limpiarlo todo cuando el oficial de policía entró
con su revólver.
-¡He terminado!
Cuando dejaba la casa, Acton frotó con su pañuelo el
pestillo de la puerta de calle y cerró con un portazo triunfal.